<!–[if !mso]>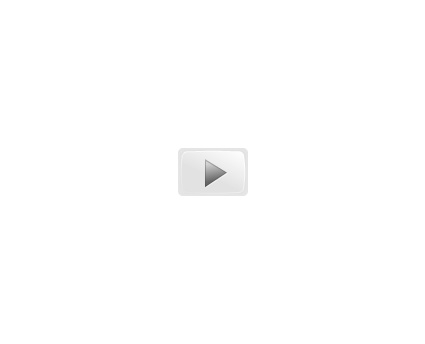 st1:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>
st1:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>
Tempranísimo nos levantábamos el día 25. Era no sólo la expectativa para ver qué nos había traído el Niño Jesús (entonces no sabíamos de la existencia de un Papá Noel) sino porque teníamos que cumplir con un rito que se repetía año tras año: en una gran canasta mi madre acomodaba un pan dulce (caserísimo) para cada vecino y algunas otras golosinas.
Como el poblado era pequeño, en una hora habíamos cumplido con todos: primero a la casa del portero, con numerosa prole; luego a la del almacenero que aún mantenía el boliche de » Ramos Generales», posteriormente hasta el rancho casi tapera de Don Amado y su esposa, ambos muy viejos para nuestros escasos años. Finalmente, la casa de Nélida, la que atendía la estafeta postal y que, además daba de comer a algún maestro y si era necesario, tomaba un pensionista.
Cuando regresábamos, ya había un montón de serranitos hamacándose, deslizándose en el tobogán o rodeando el gran árbol de Navidad.
Es que también era costumbre agasajarlos con limonada, masitas y caramelos.
Las gaseosas, por supuesto, no llegaban a ese alejado rincón misionero.
Pero el tiempo de Navidad, en realidad, comenzaba con el primer día de diciembre, cuando sacábamos los papeles brillantes acumulados en una bolsa, durante todo el año, para hacer las guirnaldas, las estrellitas, los adornos.
Horas nos pasábamos pegando, recortando. Mientras, mi madre nos enseñaba villancicos.
Hacia el 15 o el 20, llegaba desde la ciudad, mi abuela.
Entonces la cocina se llenaba de los aromas típicos: el cujen – pan agridulce con manteca y azúcar por encima de la corteza -, dulce de leche espeso, en grandes ollas que eran nuestra tentación, masitas de miel decoradas y con variadas formas y, un día antes del 24, el lechón al horno con su inconfundible olor a condimentos.
Precisamente la mañana del 24, con nuestro padre íbamos al monte, a cortar el árbol de Navidad.
No había pinos en esa zona, por lo que previamente se buscaba uno con forma cónica, o al menos con abundantes ramas, para poder adornarlo.
Es muy difícil contar con palabras la emoción que nos embargaba entonces. Había una alegría especial, que se localizaba en medio del pecho, que nos llenaba los ojos de lágrimas y que ya no volvimos a experimentar frente al símil de plástico y adornos comprados en un shopping.
Tampoco el pan dulce tiene aquel sabor de la niñez.
No íbamos a la iglesia, pues sólo había una pequeña capilla visitada por un sacerdote una vez al año, para el día de San Carlos de Borromeo. Cuando eso sucedía, los bautismos, confirmaciones, casamientos, se hacían en montón.
Otros tiempos, sin dudas. ¡Pero tan cargados de significado! Era la celebración de la Navidad, con todas las historias bíblicas que hoy apenas se relegan a las iglesias a donde no van todos nuestros niños y jóvenes.
¿Qué‚ sentido tiene la Navidad actualmente? ¨ Una fiesta gastronómica con severas consecuencias en muchos casos, para los que aún pueden y que son cada vez menos, un despilfarro de regalos en determinados estratos de la sociedad, ¿Qué chico canta un villancico? ¿En qué casa se vuelve a contar lo del asno y el buey en un establo divino?
Pareciera ser que la Navidad es sólo una gran vidriera de ofertas comerciales.
Mientras, una imagen desnuda en un pesebre sigue esperando que los hombres recuperen la cordura y vuelvan a disfrutar de las cosas simples de la vida.
